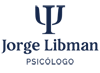La conceptualización del trauma psíquico se ha nutrido fundamentalmente de dos disciplinas: la psiquiatría y el psicoanálisis. Los valiosos aportes de ambas disciplinas nos llevan a pensar que el campo del trauma psíquico es más amplio y más complejo que la descripción de un trastorno mental en particular, por la variedad de presentaciones clínicas que puede encontrarse de sujetos que han sido afectados por un trauma psicológico. En otras palabras, sería una visión reduccionista y empobrecedora circunscribir el campo del trauma psíquico a la sintomatología que compone el denominado Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT). De ser así pasaríamos por alto variadas manifestaciones, expresiones y síntomas de numerosos pacientes que ocultan hechos muy dolorosos y humillantes para su ser como un abuso sexual en la infancia, cuyas consecuencias y efectos en el psiquismo no se presentan al modo típico de un TEPT. Asimismo, pensar en la noción de espectro del trauma psíquico, e incluir
la condición ética de prestarle atención al drama humano del terror, del desamparo, de la violencia, nos obliga a considerar al trauma psíquico como parte de la existencia humana cotidiana, cada vez más frecuente en este mundo, y a tener cuidado con patologizar una situación perturbadora que, de acuerdo a la vivencia subjetiva de la persona damnificada, no debería haber
sucedido.
Que una persona refiera síntomas psicológicos y psiquiátricos como consecuencia de la exposición a un acontecimiento devastador para su vida, que adquirió la condición de traumático, no significa que esa persona esté enferma en el sentido estricto, al modo de una esquizofrenia, sino que expresa con su padecimiento psíquico la potencial vulnerabilidad que anida en todos nosotros frente a la abrumadora potencia de la violencia externa sorpresiva –en sus diversas formas– que nos encuentra perplejos e indefensos.
Como definición genérica de trauma psíquico, que articule los conocimientos de la psiquiatría y el psicoanálisis, propongo la siguiente:
Se considera un trauma psíquico a aquel o a aquellos acontecimientos –que pueden ser sucesivos, acumulativos, o diferidos en el tiempo–, que desbordan la capacidad del sujeto para poder procesarlos psicológicamente. Debido a un aflujo de excitación externa elevada, que irrumpe sorpresivamente para el sujeto, y perfora la protección antiestímulo, aquél se ve imposibilitado de ligar psíquicamente esas cantidades de energía psíquica abrumadoras para su mente.
En otras palabras, el individuo afectado no puede representar psicológicamente aquellos estímulos que han irrumpido en el
psiquismo. Esto significa que no encuentra las palabras adecuadas para verbalizar lo sucedido, que no puede recordar determinados fragmentos del acontecimiento perturbador, o que su mente dispara cantidades de recuerdos fragmentados, ya sea en forma de imágenes o sensaciones que no pueden ser articulados en una narrativa bien armada o del todo inteligible, que no puede darle figurabilidad psíquica a sensaciones y reacciones somáticas que surgen al recordar el o los acontecimientos que a posteriori devinieron traumáticos. En este sentido, subrayo la idea que lo traumático no se caracteriza necesariamente por el evento en sí mismo (aunque hay diversos cuestionarios diagnósticos que evalúan el impacto de los denominados “traumas universales” como la pérdida repentina y absurda de un ser querido, haber sido víctima de un atentado terrorista o de una catástrofe natural como un tsunami), sino por la combinatoria entre la potencia traumatogénica del mismo, por su
cualidad violenta, y la imposibilidad del individuo de procesarlo, asimilarlo e integrarlo en su psiquismo.
Las consecuencias clínicas de las vivencias traumáticas se expresan de dos formas: en la aparición de síntomas específicos, y en
modificaciones de la personalidad. En cuanto a los síntomas es frecuente observar la siguiente tríada sintomática, que se puede dar en forma conjunta, o solamente alguno de estos agrupamientos sintomáticos: re-experimentación (recuerdos y sueños repetitivos, sensaciones, imágenes o recuerdos fragmentados y mezclados), evitación de aquellos estímulos que recuerden el acontecimiento perturbador (pensamientos, lugares, personas) y alteraciones del funcionamiento psicofisiológico (trastorno del sueño, irritabilidad, hipervigilancia, síntomas de ansiedad).
Con respecto a la personalidad se pueden observar cambios notorios como la desconfianza interpersonal, el embotamiento emocional, tener una visión pesimista del mundo y de las relaciones humanas.
Luego de que en 1980 se reconociera al TEPT como un diagnóstico psiquiátrico válido, el estudio de los eventos que aparentemente habían causado el TEPT (tales como violencia interpersonal o algún desastre natural) reveló que estos tipos de trauma son relativamente comunes en nuestra sociedad. En consecuencia, la definición de un evento traumático como algo que está “fuera del espectro de las experiencias normales de vida” resultó ser totalmente inexacta. Más aún, los estudios epidemiológicos realizados en el exterior (particularmente EEUU) reportan claramente que el TEPT se manifiesta únicamente en una minoría de los individuos expuestos a “situaciones traumáticas”, si nos ceñimos a la definición del DSM. Así, la aseveración de que el evento traumático causaría síntomas significativos en “prácticamente todas las personas” también resultó errónea. En respuesta a estos temas, el DSM intentó aclarar más aún la definición de TEPT limitando el alcance de los eventos traumáticos a aquellos que potencialmente podían amenazar la vida o la integridad física, e hizo hincapié en las características subjetivas de miedo, desamparo u horror.
Los tipos de eventos considerados como posibles causantes de TEPT pueden dividirse en dos amplias categorías:
- Aquellos que comprenden violencia interpersonal.
- Aquellos que comprenden accidentes o desastres potencialmente peligrosos para la vida, ya sean causados por el hombre o riesgos naturales ocurridos sin la intención consciente de una persona de dañar a otra.
- Pérdidas repentinas e inesperadas (por ejemplo, la muerte de un hijo).
Si bien muchos de estos eventos pueden asociarse con el daño físico, se los considera traumáticos aun cuando no provoquen ninguna lesión física. Más bien, las características definitorias de estos hechos son su capacidad para provocar una respuesta psicológica. Es el miedo al daño físico o a la muerte, y los sentimientos concomitantes de miedo, desamparo u horror los que
desencadenan la respuesta biológica en cascada, que culmina en el TEPT. De hecho, el DSM-IV reconoció que el TEPT puede manifestarse en individuos que son testigos o se enteran de un evento traumático. En consecuencia, ser testigo de un daño violento o la muerte no natural de otra persona, o incluso enterarse de un hecho de estas características ocurrido a un ser querido, puede derivar en el desarrollo del TEPT.